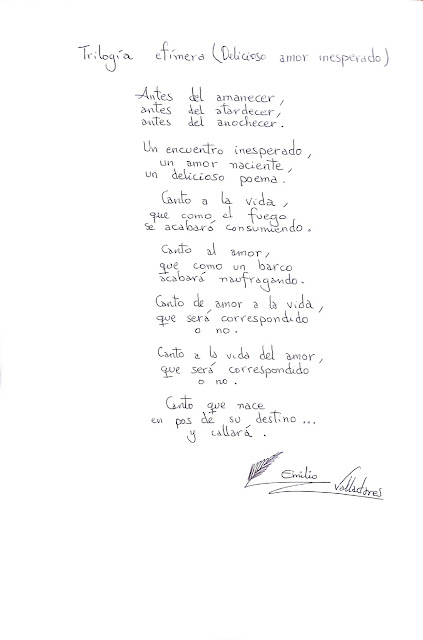|
| CECIL B. DEMENTED, Stephen Dorff, 2000 |
—¡Corten! ¡Os habéis vuelto a equivocar, joder! —Bramó el director que, cabreado, pateó la silla—. ¡Tanta fiesta en verbenas populares en vez de estudiar el puto guión! —Recriminó a los abochornados actores, hartos de soportar el calor y las exigencias del jefe, aunque no replicaron—. ¡De esta puñetera plaza no nos vamos hasta que terminemos! ¿Está claro?
De repente, Tiranotino (original apodo con el que le habían bautizado, en secreto, el resto de miembros del equipo de grabación, un juego de palabras, por su afición al cine de Tarantino y, sobre todo, por ser un tirano a la hora de dirigir) se percató de la ausencia de alguien y volvió a alzar la voz:
—¿Dónde coño se ha metido mi hijo? —Todos los allí presentes negaron con la cabeza—. Me cago en la leche, ¡lo que me hacía falta! ¡Quince minutos de descanso! ¡Ni uno más ni uno menos, gandules!
Mientras los actores se despojaban de los disfraces para liarse unos cigarrillos y los cámaras, junto a los técnicos de sonido, llenaban el estómago con bocadillos de chóped de oferta y paquetes de patatas fritas, el director intuyó que el chaval se encontraría en el interior del viejo museo. Mientras recorría aquellos pasillos que tan bien conocía y gritaba su nombre sin recibir respuesta, maldijo sus circunstancias: No sólo tenía problemas con sus contactos por la tramitación de los papeles que le autorizaba a rodar en edificios del casco histórico de la ciudad, también con actores mediocres más preocupados en entregarse a la botella, o con el grupo de profesionales poco cualificados con los que grababa y que, por desgracia, eran los que se podía permitir contratar, la mayor parte becarios insolentes recién graduados y que con la excusa de las prácticas no podían reclamar mucho; para colmo, tenía que hacerse cargo de un niñato con tendencias escapistas. Al final, lo encontró delante de un mosaico romano, con los cascos puestos. Agarró al adolescente del brazo, y antes de que le regañara, el otro se defendió:
—¡Tranquilo, tío! —Dijo, zafándose de su padre—. ¡Me aburría y decidí entrar para ver todas estas mierdas históricas!
El hombre, resoplando, se enfrentó a la desafiante mirada del muchacho: Era el vivo retrato de su madre, la encantadora mujer a la que conoció en su etapa universitaria y a la que intentó impresionar, en su primera cita, por aquellas salas con sus “algún día seré un director famoso, triunfaré fuera de esta ciudad de paletos y seré eterno, como estas obras de arte”, la misma a la que prometió amor eterno cuando se quedó embarazada y con la que se trasladó a la capital para cumplir con su gran sueño. Sí, la misma víbora que solicitó el divorcio porque su carrera no despegaba. Pero no era momento ni para la nostalgia ni para el rencor. Aquella misma noche tenía que concluir el rodaje: Expiraban los plazos de los permisos, y lo peor, se agotaba el presupuesto para grabar más escenas, y no había imaginación para improvisar ni tampoco para engatusar a políticos encargados de cultura local.
—Vamos, cafre, te acompañaré al hotel para que dejes de dar por culo —ordenó con una colleja que pareció retumbar en toda la estancia—. Con aguantar los caprichos de la estúpida de tu madre ya tengo suficiente…
***
La exhibición de Los poetas extraterrestres contra las esculturas vivientes asesinas en filmotecas y festivales cosechó éxito de público, hasta el punto de ser considerada por los amantes del género de serie B como una obra de culto. Su director, Ralph T. Bustos - Rafael para los amigos, Tiranotino para los envidiosos, el Haneke frustrado para los críticos serios, obtuvo interesantes beneficios, y para asombro de colegas de profesión y disgusto de su ex esposa (que, casualmente, no paraba de reclamar un aumento de la pensión del hijo en común), donó una gran parte al museo donde rodó, tal y como se prometió a sí mismo cuando encontró en la maleta de su hijo unas cuantas teselas de mosaico después de terminar la filmación que lo catapultó a la fama.
Un año después del estreno, regresó a su ciudad natal para reconciliarse con su pasado de artista incomprendido y proseguir con sus proyectos; el principal, un original romance, en blanco y negro, entre un escritor fracasado que en las noches de luna llena se transformaba en un monstruo con tentáculos, papel que interpretaría su hijo (obligado, quizás como castigo: O eso, o lo matriculaba en un reformatorio militar; también podría ser por falta de dinero para pagar actores de cierto caché) junto a una provocadora alienígena que, curiosamente, cuando adoptaba forma humana, se parecía a su ex (ya saben, el arte para sublimar, con un trasfondo del morboso rollo de Edipo, enfundado en disfraces de caucho y plástico barato). También participaría como invitado en algún que otro evento cinéfilo para frikis, o impartiendo talleres en los ayuntamientos de varias comarcas. Aunque este tipo de actos y trabajos paralelos le disgustaban porque lo distraían de lo verdaderamente importante, tenía que cumplir: Requería las subvenciones institucionales para seguir grabando.
Y, por supuesto, rodó en el museo su gran historia, su próxima obra maestra: Aquel edificio le transmitía buena suerte. Eso al menos decían los rumores que lo convirtieron en una leyenda cinematográfica de la cutredad suprema.